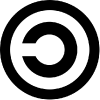comienzos de un tarado
No siempre he sido tan capullo, supongo que me vi metido en una espiral de falta de autoestima que me hizo aparentar tener más autoestima de la cuenta, meterme con todo el mundo para simular estar por encima, utilizar palabras duras y muchos tacos como táctica para dar la sensación de que todo me resbala en la piel. En el fondo siempre he tenido la sensación de estar engañando a todo el mundo. Desde el colegio, en el que sacaba unas notas que nunca bajaban de sobresaliente y me hicieron un test de inteligencia que superó con creces las líneas de la estadística de mis pobres compañeros. Una línea solitaria por encima de todas las demás, ese era yo. También eso destacaron en el estudio, no sé por qué, una sobresaliente (como no) tendencia a la soledad, a estar solo conmigo mismo.
Pero lo curioso es que yo no me sentía tan listo. Manuel, Javi, esos sí que eran listos. Quizá suspendían las reveladoras pruebas de quince líneas que separaban la aptitud del fracaso, pero llevaban una vida llena de peligros que seguro que era más interesante en mi imaginación que en la vida real. Escuchaban música terrible de la que yo conseguía, tras alguna proeza de pardillo, alguna copia. Ahí los primeros contactos con AC/DC y todos los demás, Manowar, Distorsión, Obús, Scorpions (joder). Llevaban unas playeras de la ostia y Javi, además, un pendiente en la oreja. Terrible, les sentía terribles. Yo quería ser como ellos, pero me gustaban demasiado las cosas como para no centrarme un poquito en ellas. Quería sentirme como sentía que se sentían ellos: los amos del puto mundo.
Recuerdo aquellas tardes en parques con las tías, cuando eso empezaba a moverse. No sé por qué me invitaban, recuerdo algo de Fernando Hermoso, que aunque pardillo vestía un poco al estilo... de los tíos independientes de todo de las películas americanas, lo que le daba cierto brillo con las niñas (éramos niños). Él era amigo mío y yo siempre iba con él. Con él y con Roberto, el trío de las pajas. Heroísmos de polla recién estrenada. Ellas estaban allí, en cualquier caso, y yo me sentaba lejos, porque me daba vergüenza hablarlas. Estaba deseando que me hablaran, no tenía miedo a responder, porque no podía empeorarlo más, sólo necesitaba un empujón. Sacaba conversaciones sobre mis cintas que no iban a ninguna parte, porque no servíamos ni como malotes de segunda. Ellas estaban ahí por Fernando, y el tema era muy distinto. Hablábamos sobre todo de subnormalidades, de cotilleos de la escuela y tal. Nos metíamos con los profesores, aunque en voz baja, por si pasaba alguien y al final el mensaje llegaba a su destinatario. Siempre teníamos la sensación, al menos yo, de que Manuel y Javi tenían un plan mejor y por eso ellas estaban allí. Siempre eran planes mejores. Después, andando el tiempo, me di cuenta de que no era así ni la mitad de las veces, que eran malotes por algo, y que no llevaban la misma vida en casa que yo.
Ahí sí que me sentía tonto. Ahí me preguntaba de qué me servían mis conocimientos sobre matemáticas o sobre ciencias naturales. Y la verdad es que no servían de nada. Patricia me dijo que le empujara en el columpio, y en esa acción sólo conseguiría calcular la trayectoria más adecuada si tuviera alguna idea de la altura del armatoste, de la longitud de la cuerda, del peso de Patricia y de mi fuerza. Sin eso no me servía de nada ninguna fórmula, así que tampoco me hacía ilusiones. Yo me devanaba los sesos pensando qué quería ella, y no me daba cuenta de que lo único que quería es que algún pardillo le empujara, para no tener que moverse por ella misma. Yo pensaba que después de empujarla una buena media hora me llevaría a su casa, donde sus padres se habrían ido a la parcela, nos sentaríamos en el sofa... y así pasaba la tarde y disimulaba el fracaso cuando nos separábamos, a las ocho como muy tarde para volver a casa sin enfado paterno.
Ahí era formalmente muy listo. Todos alababan mi inteligencia cuando mis padres decían en todas partes que no estudiaba nada, lo que era parcialmente cierto. No estudiaba, leía. Leí desde preescolar, donde me tuve que llevar libros de casa porque acabé todas las cartillas (eso es literalmente cierto). Leía, leía, algunas cosas las entendía, otras no, pero me daba igual. Lo único importante era leer y releer todos los libros de mi padre. En todos ellos hablaban de algo que luego me venía muy bien a la hora de hacer algún examen. Y eso desde los cinco años. Robinson Crusoe, Un Capitán de Quince Años, Los Asesinos, Odessa, Los Médicos Malditos, El Conde de Montecristo, un refrito resumen de la teoría de la evolución de Darwin, El Ojo del Tigre, La Biblia (lo juro), La Tercera Oportunidad, Un Mundo Feliz, 1984, El Guardián entre el Centeno, Todo Asimov, Mein Kampf, Enid Blyton, El simposio de ciencia ficción de 1962, Machado, Lorca, El Señor de los Anillos, todo Julio Verne (repito), oh... Salgari, ese Corsario Negro... venganza de sus hermanos de colores más tontos (sólo por eso creo que merecían morir)... no sé, cada vez que voy a casa de mis padres y miro las estanterías tiemblo de emoción. Una y otra vez, una y otra vez en mi cuarto.
Pero no era listo, únicamente estaba obsesionado con leer, con salir de esa vida tonta y estúpida en la que mi supuesta inteligencia era freno para mis intereses. Nunca fui bueno en deportes, excepto un breve periodo en baloncesto y otro en frontón. Nunca fui guapo en ningún sentido, lo cual hacía que se resintiera mi vida social enormemente. Nunca me obsesionó nada el tiempo suficiente como para ser un profesional de ello.
El eterno diletante, sabe de todo algo pero nada de nada en concreto. Me ostié un par de veces, reventé un par de narices gracias al tae-kwon-do y a la rabia del que no tiene nada que perder, pero no me gustó el espectáculo.
Una noche, en las fiestas de Castilblanco, la rubia (Carlos, greñas rubias) me trajo un botellín. Yo debía tener catorce años o algo así. Con el botellín en la mano me sentí Manolo y Javi. Lo juro, los dos al mismo tiempo. Me lo tomé de un par de sorbos y la rubia me alabó. Justo. Había encontrado el camino. Trajo más, y estos me los tomé de un sorbo. La primera noche diez, quince botellines. Se corrió el rumor. Empecé a pedir que me compraran litros de cerveza, a tomármelos de dos en dos. Mi popularidad subió. Aguantaba como un cabrón, aunque siempre me emborrachaba al final, y entonces me convertía en un tipo divertido, porque meaba haciendo el aspersor o le tocaba las tetas a alguna (y ella también se reía, para mi sorpresa). Fue un buen verano.
Al volver hice acopio de conocimientos y probé. Entre lo malote que yo me vivía y la reacción de la gente me sentí, por primera vez, el puto amo. Bebía y bebía en los botellones de los parques, gritaba y me cagaba en dios e iba sumando puntos, no sólo con los demás, sino por primera vez también de autoestima. Era divertido, contaba chistes, la gente me llamaba (conversaciones en el salón con mi madre con la oreja puesta).
A los dieciséis entré en el paraíso. No tenía muchas pelas, pero siempre había alguien dispuesto a invitar. Más cerveza, más. Poemas, mucha poesía que por primera vez fluía, nacía de dentro a un ritmo trepidante porque yo conocía gente, caía bien, me enteraba de muchas historias antes inaccesibles. Me henchí de rabia, de rabia por todo, rabia que aún es el combustible que me mueve, rabia bendita , rabia, rabia en todas las cosas. A los dieciséis conocí a Dolores, mi primera piba en condiciones. La primera de la clase, rubia, ojos azules, con el brillo de la desesperación en los ojos. El tipo de piba (y hay muchas en esta clase) que necesitan desesperadamente a un malote, porque intuyen que su vida es vacía y la de los malos no (y eso está en sus cabezas, no digo que sea efectivamente así). Sus padres se iban mucho fuera. y ella se quedaba. Burradas, verdaderas burradas en todas las veces, siempre con mucho alcohol y muchos juguetes, muchas invenciones, muchos juegos. Yo, de repente, me sentaba y escribía un par de poemas. No por hacer la pantomima, sino porque venían (yo entonces no entendía que buscaba ella en mí, eso ha venido con el tiempo). Escribía poemas por todas partes. En casa, en el rollo de papel del váter, mientras cagaba. Los guardaba y luego los escribía en folios. Tenía mis camisetas heavy, mis botas de militar, mi zippo, mis vaqueros ajustados. Tenía un montón de cosas que eran importantes. No había perdido la obsesión por la lectura, así que tampoco me fue mal en el instituto (al menos hasta COU, cuando me venció el mus y el anís, y a veces el poker).
Sólo entonces empecé a sentirme listo. Sólo entonces. No sé quién nos vió una vez en un parque, pero se corrió el rumor de que nos habían visto follando (y era más que posible). Dieciséis años, malote, con sexo, con cerveza, lleno de gente y de bares. Me había transformado en lo que siempre había querido. Era mucho mejor que todos mis colegas, que todavía se limitaban a soñar con un polvo. Tardaron un par de años en realizarlo. Era un grande. Mis decisiones tenían peso. Sólo tenía que señalar: allí. Y ya estaba.
Entonces sí que me sentía inteligente y listo, ambas cosas. ¿Qué ha pasado después, mucho después? Eso es otra historia. Será otro relatillo. Aún no lo tengo claro. Del camino del exceso constante al camino del declive, supongo. Pero no conozco todos los cómo. Seguí buscando buenos compañeros de viaje. Algunos, como Lorelay, simplemente se presentaron de repente. Otros, como Kike, fueron causa de un largo acercamiento. Pero seguí viviendo igual. Los fines de semana, la poesía, la vida que se gasta y se desgasta a fuerza de reventarla a dosis iguales de ilusión y ansiedad.
No puedo entrar a discutir si ese era el camino correcto, porque fue el que fue. No sé si lo será a partir de ahora, pero juro que ese brillo en la mirada, en la vida, es una de las cosas que más me han hecho vivir intensamente. Kike lo definió, mucho después, con su teoría de vivir de Kombate. Vivir de Kombate era el equilibrio entre la razón y la locura. Y lo sigue siendo. Alegría, ilusión a muerte. Que los actos no se conviertan en rutinas.
¿Por qué llegué a permitir que así fuera al final, que la rutina llenara todos los momentos? ¿Y yo qué sé?